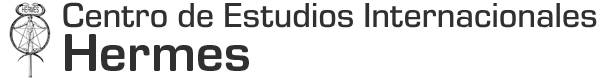María Angustias Carrillo de Albornoz
“…Como azotado por espíritus invisibles, los caballos solares del tiempo se precipitan con el carro ligero de nuestro destino y no nos queda más que agarrar fuertemente las riendas y apartar las ruedas a izquierda y derecha de esta piedra o de aquella caída. ¿Quién sabe a dónde vamos? Si a duras penas recuerda nadie de dónde viene…”
Fragmento de “Egmont” que inserta Goethe al final de su autobiografía.

Hay una célebre anécdota que narra el encuentro que tuvieron el 27 de Septiembre de 1808 Napoleón y Goethe en la ciudad de Erfurt, donde se iba a celebrar el famoso congreso en el que se decidiría el destino de Europa. Bonaparte lo recibió mientras almorzaba, según era su costumbre para conceder audiencias y, sin dejar de masticar, pronunció una frase que se ha hecho famosa: “¡Vous êtes un homme!”. Dirigida a un genio, la definición elemental para cualquier soldado raso se convirtió en paradigma y sistema de medida: Goethe representaba para Napoleón lo humano, anticipando así las mil verdades contradictorias que se dirían sobre el poeta alemán en el futuro, que no han hecho más que confirmar esta definición.
El que aún no se había coronado emperador da, al ya entonces célebre escritor y poeta, el tratamiento de hombre es decir, lo considera “su igual” poniéndose a su misma altura, y Goethe se rinde halagado, saliendo plenamente satisfecho de la confrontación. Tal para cual. Se siente como si Napoleón le dijera “¡Señor Goethe, aquí, en esta Europa de hombrecillos cobardes, no hay más hombres completos que usted y yo!”…
Son muchas las opiniones que se han escrito sobre el diálogo que mantuvieron estos dos genios, “espíritus de una fuerza y una libertad extraordinarias”, como dice Cansinos. Napoleón inicia la conversación expresándole a Goethe sus conocimientos sobre su obra comentándole al escritor su traducción del “Mahoma” de Voltaire, para la cual expresa un juicio breve y severo. Metiéndose luego de lleno en “Las desventuras del joven Werther” -que le confiesa haber leído varias veces-, le dice: “¿Por qué escribiste eso? ¡No se ajusta a la Naturaleza!”. Goethe tiene el buen gusto de darle la razón y simplemente sonríe; sabe muy bien cómo hay que comportarse ante la fuerte personalidad del corso, por el que siente una admiración profunda; Napoleón es para él un gran hombre, está haciendo historia, y puede darse el placer de aleccionar a los que sólo hacen poemas (así piensa con sabia humildad el alemán).
Paul Valéry, que escribió un comentario a propósito de esta célebre entrevista, analiza en un paralelo plutarquiano ambos personajes y dice destacando las diferencias entre ambos:
“Napoleón es el vulcanismo aplicado al arte militar y hasta practicado en la política, pues se trata, para él, de rehacer el mundo en diez años. ¡Y esta es la gran diferencia! A Goethe no le hacen gracia los volcanes. Su geología los condena igual que su destino. Ha adoptado Goethe el sistema profundo de las transformaciones insensibles. Está convencido y como enamorado de las lentitudes maternales de la Naturaleza. Vivirá largo tiempo. Vida larga, vida plena, alta y voluptuosa. Ni los hombres ni los dioses fueron crueles con él. No hay mortal que haya sabido unir tan felizmente los placeres que “crean” con los placeres que gastan y consumen. Supo dar a los detalles de su existencia, a sus diversiones y aun a sus menores contrariedades, un interés universal. Un gran arte ese de trocarlo todo en néctar para el espíritu.”
Goethe, en efecto, fue realmente afortunado. Pudo disfrutar plenamente de la vida desde una posición privilegiada y morirá diez años después que Napoleón, gozando del dorado crepúsculo de una gloria que nadie discute, en su olimpo de Weimar, rodeado de homenajes y agasajos. Napoleón en cambio pasará los últimos años de su vida prisionero de los ingleses, en el árido islote de Santa Elena, vejado por su carcelero y retorciéndose de dolor, en un desesperado aleteo de águila cautiva contemplando el mar inalcanzable de la libertad. Pero no deja de ser un hecho notable que Goethe, hombre civil y pacífico por excelencia, desarrollara su actividad más fecunda entre 1792 y 1806, años en que también consolida su imperio cultural en Weimar, mientras que Napoleón, en esos mismos años, funda un imperio político basado en guerras y conquistas que cambiaron la geografía europea. “Se diría que el intelectual y el guerrero, cada uno en su esfera y por acuerdo tácito, tienden a un mismo fin y son mandatarios de una misma voluntad del destino”, afirma Cansinos.

La interesante biografía que realizó el escritor judeo-andaluz Rafael Cansinos Assens (“el más admirable anudador de metáforas de cuantos manejan nuestra prosodia” en palabras del que se considerara su discípulo, Jorge Luis Borges), es un extraordinario trabajo para estudiar y comprender el proceso evolutivo y los grandes valores de la personalidad de Goethe. Su lectura ha despertado en mí una inusitada curiosidad y admiración por el autor del “Fausto”, y el firme propósito de escribir esta monografía para profundizar en la memoria del gran poeta alemán, tratando de esclarecer las razones por las que ha sido tan mal comprendido y sobre todo tan criticado por su carácter altivo, tachándolo de burgués engreído y egocéntrico, endiosado en su círculo de admiradores y siempre satisfecho de sí mismo. Creo, después de leer su autobiografía, que esto último no es cierto. Es muy probable que esta opinión general sea debida mayormente a la falta de un conocimiento más profundo de su personalidad, o quizá a la envidia que siempre suscita alguien que ha llegado a la cima del éxito. Analicemos pues a este personaje tan atractivo que, por su larga vida, pudo contemplar una serie de cambios sociales y culturales que modificaron radicalmente el destino de Europa, participando activamente en casi todos ellos. Y al final llegaremos a la conclusión de que fue el genio de Napoleón el que mejor definió a nuestro “caminante”, igualándose a él en su grandeza tan puramente humana. Sabremos así perdonar sus miserias, sus huidas y sus dudas, también propiamente humanas, y veremos que, como ya afirmaron los sabios antiguos, lo que llamamos hombre es tan sólo un paso más en nuestra ya larga cadena evolutiva, y no precisamente el más fácil ni el más perfecto por el momento, pues, según nos enseñan las viejas tradiciones, aún nos queda mucho por aprender y desarrollar.
No todos los seres con apariencia de hombres pueden presumir de serlo todavía realmente. La condición humana, que se inició hace millones de años con la toma de conciencia de nosotros mismos, hay que conquistarla. Ahí comienza nuestro caminar y nuestra guerra de todos los días, tratando de aprovechar y armonizar en cada circunstancia las experiencias ya vividas con las metas que soñamos. De esta certeza vamos a partir para tratar de entender cuál fue la “guerra florida” del día a día de Goethe.
Consciente de sus posibilidades y de su situación privilegiada, y metido de lleno en un mundo del que disfrutó cuanto pudo, era un ser enamorado de la vida, impaciente por aprenderlo todo. Conociéndolo empezaremos a amarlo, pues lo que realmente nos inspira al final de su larga y fecunda existencia es una inmensa ternura, viendo cómo ejerce en su ocaso el papel de abuelo y prudente maestro, alentando a los jóvenes que se acercan a él en demanda de ayuda y consejo. Podemos contemplar al venerable anciano en su refugio de Weimar, la pequeña ciudad-estado que él convirtió en el centro cultural de Alemania, disfrutando de sus nietos, mientras escribía sus memorias a la vez que se preocupaba de que su hijo Julius August -el único que alcanzó la edad adulta de los cinco que tuvo con su amante y luego esposa Christiane Vulpius- sentara la cabeza. Lo había enviado a Italia acompañado por el prudente y juicioso Eckermann, pensando que si, para él mismo, siempre ansioso de luz y de sol, este viaje tan deseado fue como un segundo nacimiento, haciéndole a sus ojos recobrar la ingenuidad y la inocencia de la primera visión del mundo ante las maravillas del arte clásico, a su hijo podría también cambiarle el contacto con el luminoso Sur. No obstante desconfiaba de lograrlo, pues el propio Eckermann cuenta el comentario que le hizo al despedirlos: “El espíritu puede mucho sobre la materia; pero no espero ese milagro en mi hijo”. Efectivamente August, con tan buen corazón pero tan simple como el de su madre, se emborrachaba en Nápoles lo mismo que en Weimar, y el bueno de Eckermann lo abandona y se vuelve solo, aburrido de no poder controlarlo. August continúa su viaje a Roma, donde es recibido por la colonia alemana que, por admiración y cariño a su padre, le organiza una gran fiesta, al final de la cual se siente indispuesto, muriendo a los cuatro días de una apoplejía cerebral. Tenía 27 años y dejaba tres hijos. Sus amigos lo enterraron en el cementerio protestante de Roma, en un plácido rincón al pie de la pirámide Cesia, donde su padre, años antes, había expresado en unos preciosos versos su deseo de dormir allí su último sueño. En la lápida, inscrita en la piedra, se lee la siguiente frase: “Goethe filius patri antevertens” (“El hijo de Goethe, que se adelanta al padre”). Cuando el anciano recibe la triste noticia palidece de dolor en un profundo sollozo, pero reprime sus lágrimas y esconde su íntima pena diciendo: “No ignoraba que había engendrado un mortal”. Admirable serenidad ante la pena tremenda de perder a su único y querido hijo. Pero empecemos por el principio.
Vida y carácter
Johann Wolfgang von Goethe, hijo de una familia de la alta burguesía alemana, nace en Francfort del Main el 28 de Agosto de 1749, en un momento en que la aristocracia todavía rige los destinos de Europa, y muere en Weimar el 17 de Marzo de 1832, ya universalmente reconocido y admirado. Entre una fecha y otra, no sólo tienen lugar dos grandes revoluciones históricas, sino que la Ilustración dio paso al Romanticismo marcando al mundo nuevos derroteros. La vida de Goethe no se limitó a ser un reflejo privilegiado de todas estas conmociones, sino que participó activamente en todas ellas.
La conjunción planetaria era afortunada el día de su nacimiento: el Sol estaba en el signo de Virgo, mientras que “Júpiter y Venus lo miraban amistosamente y Mercurio sin aversión”, según él mismo nos cuenta al inicio de “Poesía y Verdad”, la maravillosa autobiografía de sus primeros y más gloriosos años. Como casi todos los nacidos bajo este signo, Goethe es un hombre práctico y adaptable, lleno de energía, con una mente prodigiosa que le lleva a interesarse por todo y a vivir intensamente la vida, en una actividad constante como observador e investigador de la Naturaleza y del ser humano. Sabe cómo conservar la calma y guardar las distancias. Es un celoso de su intimidad, le cuesta entablar una relación sentimental estable y prefiere en muchos casos la soledad. No obstante, como suele sucederles también a los nacidos bajo este signo, necesita estar enamorado permanentemente para caldear su fuego creativo y, tratando de ser correspondido, se preocupa asiduamente de su apariencia física, extremando su limpieza y aseo personal y tratando siempre de ser elegantemente clásico en su estilo. Así nos lo imaginamos: ciclotímico e inconstante, con tendencia a la melancolía, algo supersticioso y muy influenciable, pero también alegre y deportista; buen hijo, buen hermano y buen amigo de sus amigos. Es también ordenado y crítico, y posee un notable sentido para la investigación y el análisis, lo que le llevó a hacer incluso algunos descubrimientos científicos importantes estudiando los secretos biológicos de las plantas, la anatomía humana y las leyes orgánicas de la Naturaleza, a la que tanto admiraba.

Meticuloso y gran observador, le gustan las clasificaciones y los archivos y es un gran coleccionista de todo lo que llama su atención. Lo mismo colecciona minerales que piezas de arte. La que más aprecia de éstas en su madurez es una copia que se hizo llegar desde Roma de la Juno Ludovisi, el bellísimo busto de la esposa de Zeus, que instala en su cuarto para rezarle cada mañana en demanda de esa serenidad que resplandece en el rostro de la diosa. Para él simboliza esta obra la majestad ecuánime y civilizada que tanto admira. Otra de sus figuras favoritas es la de Laocoonte, paradigma del dolor domeñado por la voluntad, una idea muy grata al poeta desde sus tiempos de estoicismo infantil. En ambas aprecia Goethe esa estabilidad apolínea del arte clásico que tanto necesitaba la sociedad de su época, tan alterada por los cambios sociales y las guerras. Tras su viaje a Italia su mirada se vuelve al clasicismo, superando sus primeros arranques juveniles del “Sturm und Drang” y preparando el gran despliegue del Romanticismo alemán que tan buenos frutos dio en la literatura y la música europea a lo largo de todo el s. XIX.
Goethe da mucha importancia a los detalles y siente constantemente la necesidad de rehacer el bagaje de sus conocimientos. Se interesa por todo: estudia jurisprudencia, idiomas, música, arquitectura, pintura, geología, física, botánica, anatomía, economía, alquimia… la inquietud de sus años juveniles no tenía límites. Es además un buen político, pero sobre todo poeta y naturalmente filósofo. Hay también en su forma de actuar un perfil histriónico, que no es en el fondo sino complacencia humorística y guasona para la farsa. El poeta amaba profundamente el teatro y los disfraces desde niño, y le encantaba hacer representaciones en su casa con su hermana Cornelia para disfrute de sus numerosos amigos. Interpretaba y recitaba toda clase de papeles, tanto organizando funciones en el teatrillo de marionetas que les había regalado su abuela, como narrando historias e inventando cuentos en las reuniones y tertulias, donde siempre era el centro, aprovechando así la ocasión de lucir sus capacidades histriónicas.
Durante la ocupación francesa en Francfort, siendo casi un niño, pudo disfrutar también de las ventajas de un pase que le dio su abuelo, asistiendo a todas las representaciones teatrales que se organizaban para distraer a las tropas, familiarizándose así con los autores franceses a la vez que perfeccionaba su idioma. Nunca dejó esta afición y lo demostró fehacientemente a lo largo de toda su vida. Durante su estancia en Weimar dirigió y se ocupó personalmente de la restauración y rehabilitación del pequeño teatro de la ciudad, organizando verdaderas campañas teatrales, y estrenando obras de Schiller, de Calderón y de Shakespeare. Él mismo ejercía como exigente director de escena, discutiendo con escenógrafos y directores de orquesta y corrigiendo severamente a los cómicos. Recordaba así su época más feliz de estudiante en Estrasburgo con su admirado maestro Herder, cuando éste le descubrió a Shakespeare y lo introdujo en la poesía popular alemana. Los recuerdos de sus payasadas y sus bromas al pastor protestante de Sesenheim en aquellos tiempos del idilio con su hija Friederike, le hacían esbozar una sonrisa, pero tan en serio se toma ahora su papel como director teatral, que no consiente ningún olvido o desliz en los ensayos. Hay que repetir hasta que salga todo perfecto y, para que sus actores lo estudien, escribe un cursillo de interpretación, una didascalia que deben conocer todos antes de empezar los ensayos.
Goethe sabe también que, como todo ser humano, tiene una parte oscura, complicada, tendencias negativas contra las que lucha y a las que siempre trató de dominar: son su particular ejército de “kuravas” siempre al acecho, capitaneados a veces por su propio “demonio” interior. Según él mismo nos lo describe, lo demónico es para él “ese ser dominador y arbitrario que atraviesa los límites, vulnera las categorías de tiempo-espacio y ama lo imposible”. No cabe la menor duda que este concepto se halla mucho más próximo al término griego “daimon” que a la concepción judeo-cristiana del mal. Goethe acepta esta convivencia con su lado más oscuro arbitrado por su “daimon” y trata de armonizar sus opuestos: “El espíritu de contradicción y el placer por la paradoja están en el interior de todos nosotros”, decía.

En el trato con los demás es mal psicólogo, lo que le hace caer en errores en la vida práctica que tienen mucho de patéticos. Le falta a veces, incomprensiblemente, coherencia en sus ideas y en su sentido crítico. Por otro lado, su arribismo y quizá también su egoísmo comprometen su evolución en la vida social y afectiva. Pero es muy posible que, en el fondo, todo esto sea producto de una excesiva timidez -o una falta de valor-, que le impiden ser él mismo. Según indica Cansinos, la rivalidad con su padre, el elemental complejo de Edipo que Goethe lleva dentro desde su infancia, le empezó desde muy pronto a deformar el carácter efusivo y abierto, de tipo maternal, que era el suyo, creándole una coraza ficticia de altivez y lejanía, hasta que le desarmaban la admiración y buena fe del otro: esto es muy importante tenerlo en cuenta, como veremos, a la hora de analizar sus relaciones con los artistas que le rodearon. Goethe siente el peligro de ser excesivamente sensible y tierno, y se inclina al disimulo haciéndose reservado o extemporáneamente malhumorado.
Entre la multitud de personajes importantes que estuvieron en contacto con Goethe, vamos a ver dos, que son quizá los más conocidos entre los que se hicieron famosos en esa misma época: Schiller, que fue su amigo durante once años, y Beethoven que, tras varios intentos, nunca llegó a entenderse con el poeta. El primero tenía veintinueve años y el segundo cuarenta y uno cuando lo conocieron, pero ambos tenían ya muy claro cuál era su vocación y habían asumido su destino sin titubeos, mientras que Goethe, que sobrevivió a los dos, lo vemos en Italia rondando la cuarentena y preguntándose todavía si él es un poeta, un pintor o un hombre de ciencia. Y parece ser que nunca lo supo.
Goethe y Schiller

La primera impresión que produce Goethe en Schiller cuando se conocen, en 1788, es deplorable. “Sería un desgraciado si tuviera que estar con frecuencia al lado de Goethe” le escribía con desesperación el joven Schiller a su amigo Körner. Pero Goethe, que a pesar de su enorme vocación teatral, no lograba entonces con sus obras el éxito de Schiller, anima a éste y le invita a Weimar para promocionar su teatro, superando el recelo y la suspicacia que le inspira el joven poeta. Le cede incluso el argumento de su “Guillermo Tell” que, como reflejo de su viaje a Suiza, había empezado a planear. Goethe se lo entrega generosamente a su nuevo amigo y le traspasa incluso las notas que había tomado sobre el terreno para escribirlo, haciendo abortar así la rivalidad naciente y trocándola en alianza. Este rasgo acabó por desarmar a Schiller, siempre tan quisquilloso y celoso de su personalidad. Embrujado ahora por el encanto personal de su protector, cambia completamente de opinión y escribe una preciosa carta a su amiga la condesa von Schimmelmann, en la que describe a Goethe como el mejor de los humanos:
“Tengo la íntima convicción de que ningún otro poeta se acerca, ni de lejos, a la profundidad y delicadeza de su sentimiento y sinceridad… De Shakespeare acá no dotó a nadie la Naturaleza con liberalidad semejante. Y aparte esos dones recibidos de la Naturaleza, él mismo se dotó de otros muchos merced a su incansable afán de investigar y estudiar. Prodigándose sin reservas durante veinte años, ha laborado afanoso por penetrar en los secretos de los reinos de la Naturaleza, y lo ha conseguido. Ha recogido los resultados más principales sobre la naturaleza física del hombre. Avanzando con calma por los solitarios caminos que él mismo se abriera, ha llegado a los descubrimientos de que tanto blasonan hoy las ciencias naturales. En óptica, sólo el futuro podrá apreciar en su justo valor sus descubrimientos, pues ha demostrado hasta la evidencia lo que hay de falso en la teoría de los colores de Newton; como viva lo bastante para terminar esta obra, podrá considerarse esta cuestión definitivamente resuelta. Sobre magnetismo y electricidad tiene también ideas tan bellas como originales. Lo mismo puede decirse acerca de su criterio en materia de artes plásticas, y los artistas que lo escuchen podrán aprender mucho de él. ¿Quién, pues, entre todos los poetas está bastante versado en esas disciplinas para poder medirse ni aún de lejos con él? Y aparte de esto ha tenido que invertir gran parte de su tiempo en ocupaciones de ministro, que, por muy pequeño que el ducado sea, no son pequeñas ni insignificantes. Pero no son sus altos méritos, con ser tan grandes, los que a él me unen. Si como hombre no hubiese tenido para mí el valor supremo entre cuantos he conocido personalmente, me contentaría con admirar desde lejos su genio. Pero puedo decirle que en el curso de estos seis años que he convivido con él, ni un solo momento me engañó su carácter. Es por naturaleza todo verdad y lealtad, y posee gran sentido para todo lo justo y bueno. He aquí por qué los habladores, los hipócritas y los sofistas no se hallan a gusto en su vecindad. Lo aborrecen porque le temen. Por haber despreciado de todo corazón, lo mismo en la vida que en las ciencias, lo falso y lo superficial, por fuerza ha de dar que sentir a mucha gente del mundo burgués y literario del día… Quisiera poder justificar la vida doméstica de Goethe con la misma convicción con que defiendo su vida literaria y cívica. Desgraciadamente, una falsa noción de la vida familiar y una malhadada aversión al matrimonio lo han llevado a una unión marital que le pesa y hace desgraciado en su propia familia y que su corazón ¡ay! (el famoso ¡ay! romántico) no es capaz de romper. Esa es su única debilidad; pero con ella sólo a sí mismo se hace daño, y además procede de un lado muy noble de su carácter. Os pido perdón, señora condesa, por la longitud de esta carta; pero se refiere a un amigo que amo, venero y estimo en el más alto grado. Si lo conocierais tan bien como yo, que he tenido ocasión de estudiarlo, encontraríais pocos hombres más dignos de vuestra estimación y de vuestra amistad.”
No cabe mayor panegírico que éste de Goethe, aunque al final, estando dirigido a la condesa y siempre influenciado por su propia mujer, Schiller no pudiera aprobar abiertamente que Goethe conviviera en su casa con la florista Christiane Vulpius, madre de su hijo, sin haberse casado aún con ella.
Schiller posee ciertamente mayor número de vibraciones y destellos que Goethe para el teatro. Es como una llama ardiente que tiende a consumir cuanto toca, pero a su fuego le falta el rescoldo en donde sabe Goethe guardar el suyo. No en vano éste ama profundamente la nieve de las montañas y el hielo donde tanto le gustaba ir a patinar en su juventud. Schiller es como una salamandra; Goethe en cambio, sabe adaptarse lo mismo al fuego que a la nieve. Schiller es fogoso, irascible, arrebatado, corta rosas por el camino para regalarlas, dándose todo él en un emocionado momento, mientras Goethe, con paso lento y la mirada larga, prefiere plantar pinos, reservarse y guardar para el futuro, como si presintiera que iba a sobrevivir largos años a su amigo.
Schiller es otra vez para Goethe el primer romanticismo, la inquietud combativa de sus primeros años cuando redacta con Herder el manifiesto del “Sturm und Drang”. Es el joven soñador e impetuoso por antonomasia que, además, es un gran poeta, mientras que en esos años de la profunda amistad de ambos, Goethe había ya derivado hacia el clasicismo tras vivir su experiencia italiana. Él ha puesto ya riendas y freno a su alado Pegaso, en tanto que Schiller cabalga en el suyo a pelo, y en esta alianza de contrarios, Goethe se romantiza de nuevo junto a Schiller y éste se hace por momentos clásico. Por otro lado Schiller, impregnado de la filosofía kantiana, cuyo imperativo categórico se aviene con su sentido heroico de la vida, trata de corregir a su amigo, el empecatado y sensual pagano que es Goethe, impregnado de la filosofía de Rousseau y con su particular concepto de las religiones, a las que trataba de entender y le gustaba estudiar, pues “…como había oído decir con harta frecuencia que cada hombre acaba por tener finalmente su propia religión, nada me pareció más natural que el que yo mismo pudiera formarme la mía, cosa que hice con mucho placer.”
Hay también en la actitud de Goethe hacia Schiller algo de paternal complacencia, de esa simpatía entre alarmada y piadosa con la que luego contemplaría y seguiría los primeros locos vuelos del joven Byron.
Goethe y Beethoven

Las tormentosas entrevistas de Goethe y Beethoven que, con su mejor voluntad gestionó la inquieta Bettina Brentano en el verano de 1812 en Teplitz, no produjeron la amistad y la colaboración que a ella le hubiera gustado y el músico tan ardientemente deseaba. Beethoven ya había puesto música a algunas poesías y al poema de “Egmont” de Goethe, pero éste ni siquiera se había dignado contestarle aunque sólo fuera para agradecérselo.
Sin embargo, es durante el Romanticismo alemán iniciado por estos dos genios, cuando la poesía está más ligada a la música. El siglo XIX nos ha regalado los más bellos lieder, una fórmula perfecta para ensamblar poesía y música, además de maravillosos poemas sinfónicos y la más genial de las sinfonías beethovenianas con la “Oda a la Alegría” de Schiller. La colaboración soñada con Goethe hubiera sido ideal, pero no fue así desgraciadamente. Era una época en la que había que enfrentarse irremisiblemente a la modernidad, cambiando los parámetros de todas las manifestaciones artísticas, y la poesía, después de la razón, era el último resquicio del hombre en su pasión por serlo. Esta era la gran novedad del Romanticismo. Pero la poesía no era lo mismo sin la música, y es precisamente en el naciente lied alemán, que une a ambas, donde la descripción de los sentimientos humanos alcanza su mayor y mejor expresión. Poesía y música son la misma materia, casi la misma forma, y el lied es el modelo que se impone como síntesis perfecta de ambas. Mientras que la poesía se plantea como el nexo de unión entre arte y vida, algo que la estética dieciochesca había separado taxativamente, la música recupera su valor expresivo como el primer lenguaje universal.
Para los compositores románticos, Goethe se convirtió en fuente de inspiración: desde Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms o Hugo Wolf, todos contribuyeron a convertir la canción alemana en la mejor fórmula para comprender el espíritu del poeta. Pero Beethoven no se conformaba sólo con leerlo, sino que quería mirarlo cara a cara, hablarle, mostrarle su obra y obtener de él una respuesta a sus ofrecimientos de colaboración.
Surge entonces la figura de Bettina Brentano, hija de Maximiliane von La Roche, tan amada de Goethe en su juventud, irrumpiendo en la vida del sexagenario poeta y trabando con él una amistad compleja y apasionada. Se presenta luego inesperadamente en casa de Beethoven y trata de poner en contacto a los dos genios, consiguiendo que Beethoven le escriba al poeta: “He repensado musicalmente a través de sus palabras a vuestro magnífico Egmont. Lo he leído tantas veces que sus notas se escriben de forma natural…” Goethe no contesta, a pesar de las insistencias de Bettina, hasta que en Teplitz, con motivo de las nupcias imperiales, le oye tocar el piano y aplaude entusiasmado.
“He recibido muchos aplausos de compromiso –le dice Beethoven- pero de usted yo no puedo aceptar eso. Cuando sus poesías me penetran en la mente, tengo el orgullo de pretender lanzarme, elevarme hacia su misma altura. Sin embargo, usted mismo ha de saber qué bien le hace a uno eso de ser aplaudido por las manos de un conocedor. Si usted no me reconoce, si usted no me estima como su igual ¿quién lo hará?…” Pero el orgullo de Goethe le niega tal reconocimiento de igualdad, aunque más tarde expresara: “He aprendido a conocer a Beethoven. Su talento me llenó de asombro. Sólo que, por desgracia, es una personalidad totalmente desenfrenada. Sin duda no está equivocado cuando juzga detestable el mundo; pero no por eso lo hace mejor, más rico en goces, para él ni para los demás.”
“La melodía es la vida sensual de la poesía, –le escribía Beethoven a Bettina– ¿Acaso no es por la melodía que el contenido espiritual de un poema se infiltra en nuestros sentidos?” (…) “¿Y sentir esta impresión acaso no excita el espíritu para nuevas creaciones? Quisiera hablar de esto con Goethe ¿Me comprendería?”
No pudo ser. Las escasas relaciones personales entre Goethe y Beethoven en los días de Teplitz fueron muy conflictivas, imposibles como todo el mundo sabe. El radicalismo apasionado del músico chocó de frente con el talante siempre conciliador del poeta que, veinte años mayor, ya había superado la etapa de su juvenil romanticismo atormentado. Beethoven sin embargo, era si cabe más rebelde que en su juventud y no soportó la actitud altanera y aburguesada del poeta. La pasión del músico surgía de una visión radical de la vida, expresada con rotundidad en el espíritu de su música, mientras que el talante y el pulso de la pluma de Goethe desglosaban esa pasión serenamente. El poeta ya había puesto su vida bajo la advocación de la bella Juno Ludovisi con su consigna de “¡Calma, calma!” y prefería la música acompasada y amable del clasicismo de Mozart al torrente tumultuoso de las revolucionarias armonías de Beethoven. Esta música rompedora, de altos vuelos heroicos, asustaba a Goethe por el cambio tremendo que suponía para su anquilosado gusto cortesano y prefirió adherirse a sus detractores. Podría decirse que los dos artistas estaban llamados a armonizar sus respectivas obras, y hubiera sido extraordinario que hubiesen colaborado, pero ¿por qué esto no llegó a realizarse? Probablemente su encuentro no se produjera en el momento más oportuno… quién sabe.
Conocer a un hombre es comprender el camino de su búsqueda y, a veces, esa búsqueda conduce al mismo tiempo a la luz y a la sombra, enmascarando la verdad en el complejo bosque de la vida. Goethe, mal psicólogo como ya dijimos, no consiguió penetrar en la luz que irradiaba el genio de Bonn, no supo ver su apasionada forma de actuar regalándole al mundo una música como hasta entonces nadie había creado. Los dos iniciaron una nueva era para la literatura y la música alemanas, liberándolos de la condición de arte servil que tenían bajo la protección de los nobles, que contrataban en sus cortes a músicos y poetas para procurar gracia y provecho a la alta sociedad. Siguiendo así la línea sutilmente iniciada por Mozart, rompieron con rotundidad las reglas establecidas. Los dos partieron del antiguo régimen, restringido y tutelar, y condujeron el arte hacia un nuevo orden, mucho más libre y apasionado como fue el del Romanticismo, trazando nuevos caminos para una nueva época. También Beethoven, como ya dijo de él Unamuno, “fue nada menos que todo un hombre”.
Conclusión
Ya hemos visto que Goethe no es solamente un escritor y un poeta, sino muchas cosas más. Tiene algo de todo y en nada llega a especializarse. A nada se entrega exclusivamente como pudieron hacer Schiller, Napoleón o Beethoven, que sabían perfectamente lo que querían. Claramente nos lo legó éste en su impresionante “Testamento de Heiligenstadt”, que escribió a los treinta y dos años “al borde de la desesperación” según sus propias palabras, y tentado como estuvo de poner fin a su vida: “Sólo el arte me ha detenido, ¡Ah! Me parecía imposible abandonar este mundo antes de haber realizado todo lo que me siento obligado a realizar…” Goethe en cambio, haciendo de todas las artes, las religiones y las ciencias sus amantes, no se casa con ninguna y a todas las subordina para su propio beneficio. Para él lo primero era vivir la vida, observarla y ver la mejor manera de conocerla y disfrutarla. Si le gustaba escribir, investigar, pintar, dibujar o hacer grabados era para verse mejor estudiándose a sí mismo; si estudia arquitectura y le gusta contemplar las grandes catedrales góticas es para sentir la sensación de solidez que infundía en su corazón la belleza de la piedra bien trabajada y reforzar su propia estabilidad; si estudia jurisprudencia es para darle gusto a su familia y poder llevarse bien con su padre, y si luego estudia anatomía o alquimia es para conocer mejor el cuerpo humano y estudiar a la vez el suyo. Si al final de su vida escribe las preciosas memorias de su infancia y juventud en “Poesía y Verdad”, es para poder entender y saborear mejor el presente recordando su pasado y para preguntarse a sí mismo, una vez más, cuál había sido su destino.
Goethe es un filósofo natural, con una sed insaciable de búsqueda y de amor por la verdad intrínseca de las cosas, pero al final uno se pregunta ¿cumplió realmente con las expectativas que tanta inquietud y tantas aptitudes naturales, tan buena situación económica y social hacían esperar de él? ¿Supo asumir Goethe su destino y encauzar su búsqueda ante las pruebas de la vida o prefirió huir, una y otra vez, de la responsabilidad de ser él mismo? ¿Por qué se queda tanto tiempo en Weimar este hombre de pie tan ágil para la huida? se pregunta Ortega. Para éste, el haberse encerrado a los veinticinco años en el “fanal esterilizado de Weimar” rodeado de toda clase de seguridades fue negativo para su obra. Nada debilita tanto los profundos resortes que pueden hacer despertar nuestro Ego como el exceso de facilidades y Goethe, que para bien o para mal, las tuvo prácticamente todas, se anquilosa en Weimar, en opinión del filósofo español. No hay más que recorrer sus primeros años, dice, para comprobar la respuesta entusiasta que ofrecía de niño a cualquier estímulo externo; sabemos que tuvo una infancia feliz y que fue un joven espléndido, al que “le bastaba un poco de leña para que se irguiese en altísimas llamas” comenta Ortega. Pero “¿Cuál es nuestro destino, el íntimo o el externo, lo que tendríamos que ser o lo que nuestro carácter y el mundo nos obligan a ser?” se pregunta nuestro filósofo. He ahí la cuestión. Lo tristemente cierto es que el influjo siempre perturbador del mundo nos desorienta y casi siempre nos enturbia la vista para ver lo esencial, algo que se nos escapa entre los dedos de la mano como la arena del desierto si no estamos atentos.
En las interesantes reflexiones que hace Goethe en “Poesía y Verdad” afirma que “lo importante no es tanto el conjunto de los hechos vividos, sino la verdad que puede ocultarse tras su máscara”. Él corrige en esta obra, con la autoridad que le otorga su genio poético, la realidad de los hechos y altera incluso a veces las fechas, pero para adornarlos siempre con la imaginación y la belleza de sus descripciones, de tal modo que, al final, no sabemos hasta dónde llega su verdad y hasta dónde su poesía.
Es muy difícil entender al hombre, imposible juzgarlo, pero con estos intentos no cabe duda que aprendemos poco a poco a conocernos mejor y, lo que es incuestionable, es el maravilloso legado que Goethe nos dejó con sus obras, por el que le estaremos eternamente agradecidos. Nos queda sin embargo la incertidumbre de saber por qué sus últimas palabras fueron pidiendo un poco más de luz, y si esa luz que él tan afanosamente buscaba fue la que quizá echó siempre de menos para ser plena y coherentemente Él mismo.
Bibliografía
- “Goethe: una biografía”. Rafael Cansinos Assens, ed. Valdemar, Madrid, 1999
- “Poesia y Verdad”. Johann Wolfgang Goethe. Traducción al español de Rosa Sala. Alba Editorial S.L. Barcelona, 1999.
- “Ludwig van Beethoven”. Jean y Brigitte Massin. Traducción de Isabel Asumendi, ed. Turner Másica, Madrid, 1987.
- “Goethe desde dentro”. José Ortega y Gasset. Revista de Occidente, abril 1932.