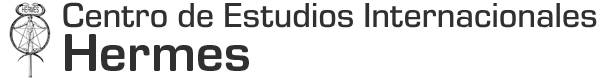Leonard Berardi y Dominique Duquet

Introducción
Lo uno y lo múltiple, la unidad y la diversidad se perciben en nuestra cultura moderna como conceptos y representaciones a menudo opuestos o incluso irreconciliables.
La tendencia a la unidad de una cosa o una acción puede asociarse a una fuerza centrípeta, es decir, un impulso que empuja a las partes o componentes hacia un centro unificador (físico o imaginario) partiendo de un denominador común.
La tendencia a la diversidad, o fuerza centrífuga, es un impulso opuesto, que parece buscar las especificidades más que los factores comunes a las partes o componentes.
Partiendo de un planteamiento tan racional, es lógico que, puesto que todo no puede ser su contrario, estos dos aspectos sean opuestos: en el ámbito político, por ejemplo, ciertos países están marcados en su historia por una profunda tendencia a la centralización, y otros, por el contrario, por un impulso federal, que deja un mayor margen de expresión a las autonomías locales. Hoy en día, toda la evolución de nuestras sociedades se expresa a través de diferentes tendencias, a menudo entrelazadas: polarización hacia uno u otro de los principios (unidad o diversidad), refuerzo o debilitamiento de uno u otro, pero rara vez mediante la afirmación de uno u otro como principio rector.
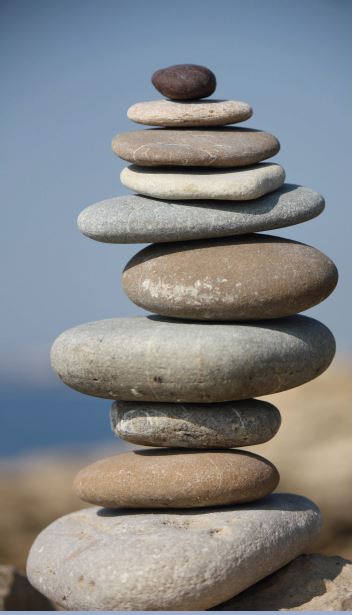
Así, la razón analítica, llevada al límite, trata de vincular «lo mejor que puede» estas diferencias y fuerzas aparentemente antagónicas, intentando pensar de otro modo la diversidad cultural para escapar de la dualidad, sin conseguirlo realmente, de ahí el ensayo y error en sus expresiones.
Algunos sociólogos, como Victor Roudometof, se han dado cuenta de que no se puede separar lo «global» de lo «local»: ambos están entrelazados. «Glocalización», o «glocal», es un término muy útil para referirse al modo en que las cosas que tendemos a ver como separadas (lo local y lo global, pero también lo viejo y lo nuevo, lo familiar y lo extraño, lo similar y lo diferente, el yo y el otro) están, en realidad, íntimamente entrelazadas. Pero podemos ver los límites de un planteamiento tan racional, porque lo que es «global» e integra las partes y lo que es «local» ¡no forman parte del mismo plano de realidad!
Ante la creciente diversidad de todo tipo (cultural, religiosa, política, etc.), las poblaciones desarrollan un sentimiento cada vez mayor de fragmentación y tensión, de modo que, cada año que pasa, lo que separa es más fuerte que lo que une. Y la unidad a través de la diversidad parece cada vez más una utopía.
II- Unidad o diversidad
¿Por qué el enfoque actual equipara diversidad con división?
El hecho de que la sociedad sea más diversa no significa necesariamente que esté más dividida. De hecho, nada nos impide imaginar que una unidad, un colectivo, pueda ser, por el contrario, más fértil, más inventivo y más dinámico como consecuencia del aumento del número de sus facetas.
En Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932), el filósofo francés Henri Bergson distingue dos tipos de moral que podrían representar dos enfoques diferentes de los dos conceptos de unidad y diversidad: la «moral cerrada», basada en principios rígidos y conservadores, y la «moral abierta», fundada en el impulso vital, el amor a la humanidad y la apertura a ideales universales.
Bergson define la moral cerrada como la que rige las sociedades humanas tradicionales que tratan de mantener la cohesión mediante normas y valores impuestos de forma más o menos autoritaria. En este marco, el individuo está sujeto a obligaciones morales propias del grupo al que pertenece, ya sea una familia, una tribu o una nación. El principal objetivo de la moral cerrada es la supervivencia colectiva, y tiende a ser excluyente, dividiendo a la humanidad en entidades separadas, en las que cada grupo da prioridad a sus propios intereses, por ejemplo. Así, según Bergson, una moral cerrada solo puede conducir al conflicto entre grupos o naciones, porque considera a los que están fuera del grupo como «otros» potencialmente hostiles. Este es el enfoque predominante hoy en día.
También señala que en una sociedad basada en una moral cerrada hay poco margen para la creatividad o la libertad individual, ya que todo comportamiento debe ajustarse a las tradiciones y normas establecidas.
En cambio, la moral abiertala abierta, que Bergson asocia a figuras históricas como Jesús o Sócrates, es un modelo de apertura universal que trasciende los límites de los grupos restringidos. La introducen individuos excepcionales, a menudo descritos como héroes o místicos, que aportan una dimensión creativa y espiritual a la moral. Al actuar según principios de amor, generosidad e inclusión, estas figuras abren las sociedades cerradas a una visión más amplia de la humanidad y de la vida.
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, según Bergson, es alejarse de la moral cerrada para acercarse a una moral más universal, capaz de unir a la humanidad en torno a valores compartidos.
Esto se manifiesta a menudo a través de experiencias místicas o trascendentes, en las que el individuo toma conciencia de su vínculo con el universo entero. Desde esta perspectiva, la moral abierta no es simplemente una serie de normas que hay que seguir, sino un impulso creativo que empuja al individuo a superarse y abrirse a una nueva forma de ser.
Para Bergson, los grandes místicos, como san Francisco de Asís y santa Teresa de Ávila, son ejemplos de esta moral en acción. Su influencia se extiende mucho más allá de su propio grupo o comunidad, porque encarnan principios de amor y solidaridad que afectan a toda la humanidad.
Para Bergson, «el místico es alguien que ha experimentado una trascendencia del recinto». Ha ido más allá de la experiencia común de la humanidad, a donde los hombres ordinarios nunca han ido, es decir, al encuentro con Dios, lo que para Bergson significa volver a la fuente del impulso vital.
Según esta visión, las partes no aparecen como un mosaico (donde cada elemento constituye una entidad separada), ni como un crisol (donde se disuelven todas las diferencias), sino más bien como un laberinto, donde la identidad (unidad) y la diferencia (multiplicidad) no se presentan como opuestos, sino como presencias simultáneas, complementarias y enmarañadas. Constituyen el núcleo de la relación entre universalismo y particularismo, que requiere la coexistencia de opuestos para ser comprendida.
La meditación sobre cada uno de estos opuestos muestra su utilidad, sus límites y sus sombras, y desarrolla una visión de la armonía a través de la oposición o, como mínimo, una forma paradójica de pensar que puede captar el mundo sin reducirlo.
La unidad nos hace ver un todo como una sola cosa indivisible. Su virtud es unificar, vincular las partes separadas en un todo. Es el principio de reunión, de convergencia, vinculado a la voluntad. Permite el desarrollo de la solidaridad más allá de las diferencias. La unión da sentido, una finalidad, un objetivo general. Permite el desarrollo de una identidad que resiste al cambio.
Sus sombrasSus sombras son la uniformidad, la masificación, la dictadura, la erradicación de la diferencia, el fin del arte y del genio, el control excesivo y la homogeneización.
La multiplicidad La multiplicidad nos permite ver elementos separados. Garantiza la diferencia, la originalidad y la capacidad de tener en cuenta la naturaleza específica de cada cosa o ser. Nos permite comprender una cosa estudiando sus partes constituyentes. Se centra en los matices, las facetas y lo particular.
Sus sombras Sus sombras son el egoísmo, el individualismo, los deseos ilimitados, la separación, la ausencia de bien común y de solidaridad y, en definitiva, la ausencia de toda organización social.
Todo lo que conocemos es a la vez uno y múltiple, una cosa y varias. Dependiendo de nuestras necesidades, deseos, necesidades y objetivos, favoreceremos la unidad o la multiplicidad.

III- Unidad y diversidad
En la experiencia histórica de la democracia ateniense, por ejemplo, la Edad de Oro de Atenas fue muy breve, pero de una intensidad poco común. Atenas trazó un camino en el que el misticismo y la razón pudieron armonizarse. La Edad de Oro de Atenas fue la elevación a lo sagrado que permitió iluminar el ágora y la esfera pública desde otra dimensión.
Al elevar el pensamiento hacia lo mejor y lo colectivo, la conciencia fue capaz de superar contradicciones y oposiciones, vinculando el mythos al logos. La unión de las diversidades se hizo posible a través de la trascendencia y la elevación a la acrópolis, como experiencia individual y colectiva.
Al promover un enfoque humanista basado en la solidaridad y el respeto mutuo, Nueva Acrópolis permite a las personas superar los prejuicios y los límites impuestos por las barreras culturales.
Fomenta la apertura mental y el pensamiento ecléctico, buscando desarrollar una conciencia más universal mediante la enseñanza de la filosofía, la educación cívica y la promoción de una cultura de paz. Inspirándose en diversas tradiciones filosóficas y místicas, nos invita a reflexionar sobre cuestiones esenciales como el sentido de la vida, la justicia y la responsabilidad hacia los demás, y a vivir y compartir valores intemporales que siempre han elevado la conciencia humana.
Nueva Acrópolis promueve lo mejor de cada uno, animándole a desarrollar su potencial como individuo en relación con los demás, para construir los cimientos de una civilización que tenga sentido y sea auténtica, no solo para hoy, sino fundamentalmente para mañana. Refleja una ética abierta, en la que se trascienden las fronteras entre grupos y en la que la diversidad se considera una ventaja que hay que aprovechar, no un obstáculo que hay que superar.
Procedencia de las fotos www.pixabay.com